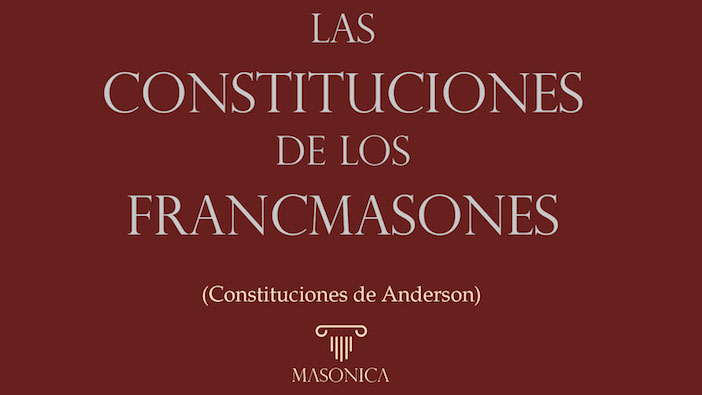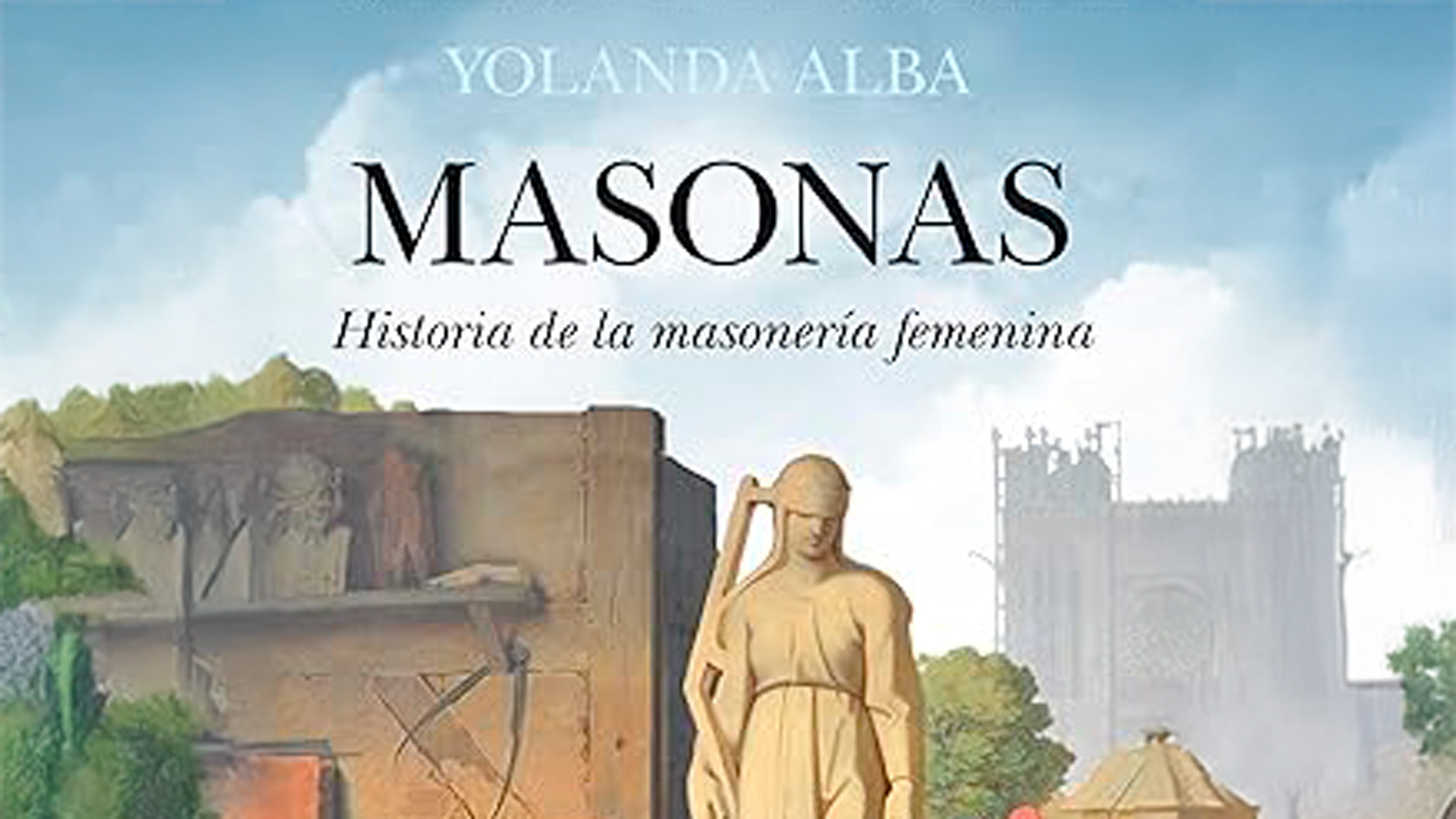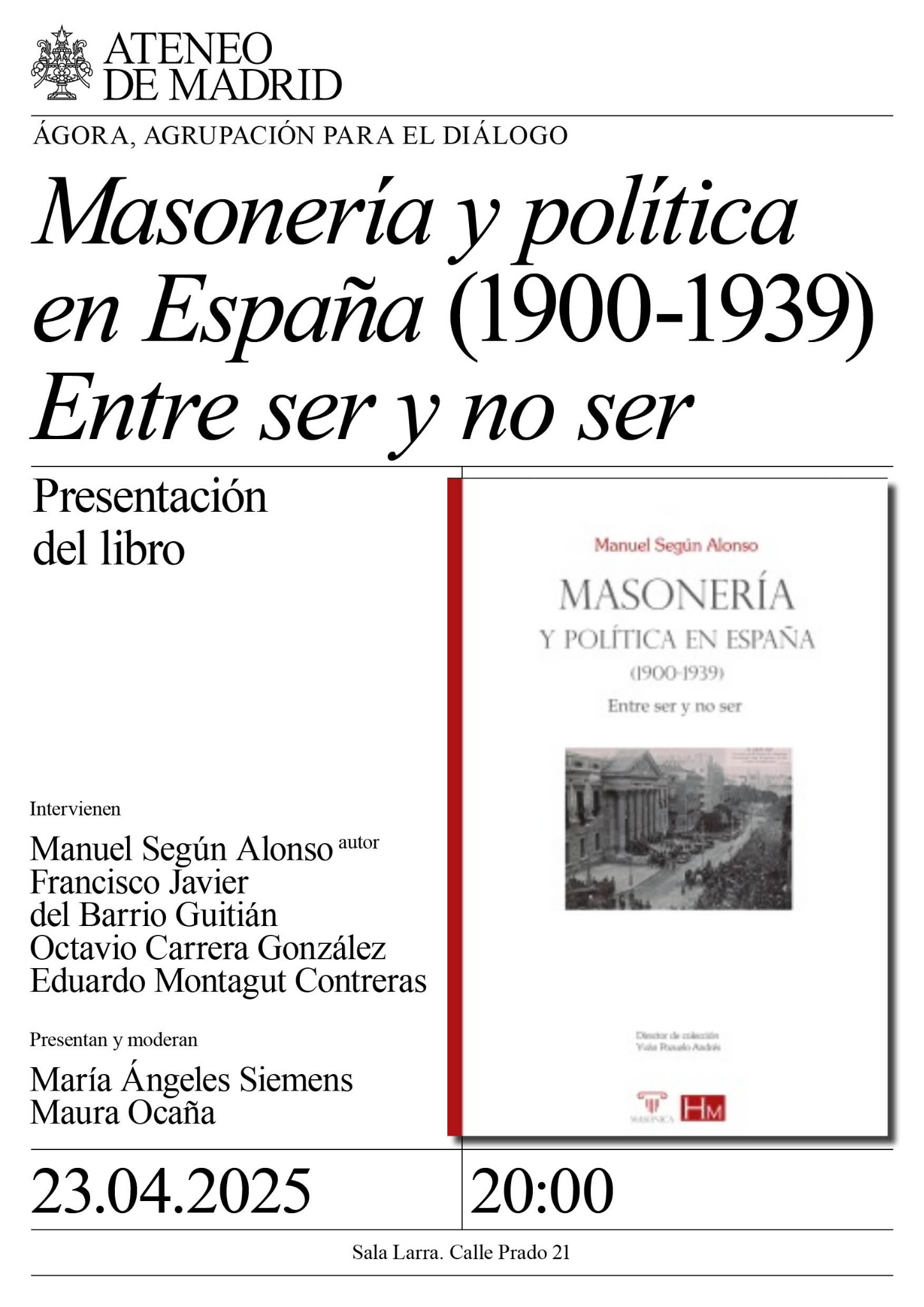Masonería en El hombre que pudo reinar
«Dos hermanos, un símbolo y una epopeya en el límite del imperio»
Aportado por Redacción
Hay historias que empiezan con un mapa y terminan con una leyenda. Y hay otras, más peligrosas, que empiezan con un reconocimiento: un gesto mínimo, una palabra compartida, un símbolo que abre puertas en un mundo de fronteras. En El hombre que pudo reinar, y con especial intensidad en la película de John Huston, la masonería aparece desde el inicio como un lenguaje de unión. No es un adorno: es un puente que permite que dos hombres y un testigo, Kipling, se entiendan en segundos, sin necesidad de explicarse.
Esa fuerza narrativa tiene un filo doble, pero no actúa de golpe. Al principio, el signo fraternal cumple una función práctica y muy cinematográfica: reconocimiento entre iguales, confianza rápida, acceso a una complicidad previa. Más adelante, ya en Kafiristán, ese mismo signo cambia de naturaleza cuando es leído por otros ojos y se mezcla con un mito local. Entonces el reconocimiento deja de ser un vínculo entre hombres y empieza a producir poder. Y es ahí, no antes, cuando la aventura empieza a inclinarse hacia la tragedia: cuando el poder encuentra un idioma sagrado que lo sostiene.
Un apunte biográfico ayuda a afinar el encuadre: Kipling fue masón, y esa familiaridad con la vida de logia explica que los guiños fraternos no funcionen como simple decoración, sino como parte de su caja de herramientas narrativa. En cuanto a Huston, lo relevante para esta lectura no es su biografía personal, sino su decisión de dirección: en la película refuerza ese código desde el primer minuto y lo convierte en motor dramático.

La chispa masónica: el reconocimiento como prólogo
La película de Huston toma una decisión clave: hacer visible desde el comienzo que existe un vínculo previo, una pertenencia que funciona como contraseña social. No hace falta explicar demasiado: la cámara y los diálogos insinúan lo suficiente para que el espectador comprenda que hay un “nosotros” inmediato entre hombres que, en teoría, no tendrían por qué confiar el uno en el otro. Ese reconocimiento actúa como detonante: permite que un mensajero sea escuchado, que un narrador se convierta en testigo, que una historia imposible encuentre a quien la custodie.
En términos épicos, esto cumple la función del talismán. En los relatos antiguos, el héroe era reconocido por una marca, una cicatriz, un anillo. Aquí, el reconocimiento fraternal cumple una función semejante: abre un umbral. Y, al abrirlo, acelera el ritmo moral de la historia: lo que en otro contexto exigiría prudencia, pruebas o tiempo, se resuelve en un instante.
Esta diferencia de énfasis importa: el cuento de Kipling contiene referencias masónicas, pero la película las convierte en palanca inicial con mayor potencia dramática. El resultado es que la masonería en El hombre que pudo reinar no solo une a los personajes: legitima desde el minuto uno que esa alianza será total.

”Un gesto mínimo que dice ‘somos de los mismos’ y convierte a dos desconocidos en aliados.”
El pacto: fraternidad, ambición y reglas de hierro
La épica moderna casi siempre empieza con un pacto. En El hombre que pudo reinar, ese pacto tiene forma de camaradería áspera y de contrato moral improvisado. Daniel Dravot y Peachy Carnehan —dos exsoldados, dos supervivientes— se prometen disciplina, reparto, lealtad. Se prometen, sobre todo, no traicionarse cuando el oro aparezca, cuando el miedo apriete, cuando la tentación de mandar empiece a hablarles al oído.
La película presenta ese pacto con energía de gran aventura: hay hambre, hay humor, hay descaro. Y, a la vez, hay frialdad calculadora: estos hombres no van a “explorar”; van a fundar. No van a “buscar suerte”; van a fabricarla. Lo épico aquí no es solo la marcha, sino el propósito: conquistar un espacio remoto y convertirlo en reino, como si el mundo fuese un tablero donde basta con mover las piezas adecuadas.
Aquí conviene introducir el matiz ético sin romper el tono: el vínculo fraternal es una virtud cuando obliga a la palabra dada y reconoce al otro como igual. Entre ellos, funciona como alianza de hierro. La tragedia no nace del vínculo, sino del salto posterior: cuando el éxito y la lectura sagrada del signo convierten una aventura en coronación.
Marcha hacia Kafiristán: la odisea y la fabricación del mito
Toda epopeya necesita un borde del mundo. Para estos dos hombres, ese borde es Kafiristán: un nombre histórico para una región montañosa del Hindu Kush, asociada hoy a la provincia de Nuristán, en el noreste de Afganistán. El cine lo convierte en paisaje mítico: caminos estrechos, alturas que parecen cortar el cielo, aldeas donde la autoridad se mide en superstición, fuerza y relato.
Aquí Huston despliega el músculo épico: la marcha no es solo física, es iniciática. Los protagonistas cruzan umbrales que no son meramente geográficos; atraviesan fronteras de idioma, de costumbres, de miedo. Y con cada obstáculo superado, el relato crece. Porque la épica no se alimenta solo de hechos: se alimenta de cómo esos hechos son contados, repetidos, convertidos en señal.
En este tramo, la película muestra con claridad la materia prima del mito: una victoria puede ser casual, pero dos victorias seguidas ya parecen destino. Un gesto de valentía puede ser desesperación, pero cuando alguien lo narra como prodigio, se convierte en profecía. Dravot entiende eso con rapidez inquietante: intuye que no basta con tener armas; hay que tener escenografía. Y la escenografía, en sociedades donde lo sagrado estructura la vida, se construye con símbolos.
Esa es la gran tensión del viaje: cuanto más “épica” se vuelve la aventura, más se aproxima a la zona oscura donde la épica se confunde con el derecho de conquista.
Cuando el símbolo se vuelve corona: Alejandro, lo sagrado y la logia imposible
La historia da su giro decisivo cuando el poder deja de ser únicamente militar y pasa a jugar en un terreno religioso. En la película, el mito de Alejandro —Sikander— actúa como acelerador simbólico: ya no basta con que Dravot gane batallas; lo determinante es que pueda ser leído como algo más que un hombre. Esa es la operación clave de cualquier poder que aspira a durar: convertir la fuerza en legitimidad, y la legitimidad en sacralidad.
Ahí entra uno de los elementos más sugerentes del relato original, que la película amplifica: el uso de referencias masónicas como lenguaje de autoridad. En el cuento, Dravot llega a proclamarse Gran Maestre y plantea abrir una logia y “elevar” a líderes locales como forma de consolidación simbólica del mando, tratado por Kipling con ironía y humor. En la película, esa lógica se vuelve más dramática: lo que era un puente entre iguales puede transformarse en un instrumento de gobierno cuando se inserta en una escenografía sagrada.
Conviene distinguir, por tanto, el plano literario del plano institucional. Aquí no hay un ataque doctrinal a la masonería como institución. Hay, en cambio, un juego narrativo con sus signos y con la posibilidad de que un lenguaje iniciático sea usado como palanca de autoridad cuando se desplaza de su contexto fraternal a un contexto de poder. Lo que queda expuesto es una fragilidad humana: la facilidad con la que el éxito, el miedo y la ambición empujan a buscar legitimación en el símbolo.
La película lo traduce con gran eficacia visual: el rito, o su estética, puede ser un idioma de unión; pero, leído en clave sagrada por una comunidad que busca señales, también puede convertirse en un idioma de obediencia. La corona, entonces, ya no es metal: es relato. Y cuando el relato se vuelve sagrado, la caída —si llega— no será pequeña.

”En esta historia la fraternidad no es ornamento: es el puente inicial.”

El precio del trono: la caída trágica y el límite del engaño
Toda épica verdadera contiene el germen de la tragedia. Dravot y Carnehan entran en Kafiristán como aventureros y, poco a poco, se convierten en arquitectos de un poder nuevo: levantan un orden, una jerarquía y un relato que los sostiene. Ese es el pecado clásico: la hybris, la desmesura, la creencia de que basta voluntad y símbolo para gobernar la realidad sin pagar un precio.
La historia castiga esa desmesura de manera especialmente contundente: no porque el plan sea torpe, sino porque el plan exige que una comunidad entera sostenga un mito como si fuese real. Y el mito, por definición, es frágil cuando se enfrenta al cuerpo, a la sangre, a la evidencia de lo humano.
Si se mira con una lente histórica, no hace falta elevar el tono: basta con describir el mecanismo. Dos hombres llegan con ventaja de armas, organización y experiencia, y esa ventaja se convierte primero en control y luego en relato. Lecturas académicas del cuento han señalado que la premisa condensa, sin necesidad de subrayados, un procedimiento de dominación: violencia, sometimiento y apropiación de riqueza.
En la película, esta lectura convive con el pulso aventurero. Huston no sermonea, pero tampoco neutraliza la lógica de fondo. La corona se levanta sobre una asimetría que parece sólida mientras el mito aguanta. Y cuando ese suelo se agrieta, el derrumbe no es solo político: es simbólico. Un dios que sangra no pierde únicamente el mando; pierde el cielo que lo sostenía. Y entonces el mundo responde con la misma intensidad con la que había creído.

Epílogo: lo que queda entre dos hermanos
Después de la caída, queda una pregunta que la película convierte en herida: ¿qué queda entre dos hombres cuando el sueño se rompe? Huston, con inteligencia narrativa, hace que Kipling sea un testigo con rostro y mirada, no solo un narrador abstracto. Esa decisión importa, porque sitúa la historia en un territorio fronterizo entre crónica y leyenda: alguien debe recoger lo sucedido, ordenarlo, convertirlo en relato para que el mundo lo soporte.
Y, sobre todo, porque devuelve la dimensión humana: la historia no es únicamente una parábola sobre imperio o ambición; es también una historia sobre amistad, lealtad, culpa y cicatriz. La fraternidad, en su sentido más básico, sobrevive incluso cuando el símbolo ha sido instrumentalizado: queda como resto humano, como vínculo real, no como accesorio de poder.
Vista así, la masonería en El hombre que pudo reinar funciona como chispa narrativa y como espejo moral. La epopeya sugiere —sin necesidad de proclamarlo— que ningún símbolo sustituye a la conducta. La fraternidad no se hereda: se confirma en los actos. Y el peligro empieza cuando el símbolo deja de ser puente y se convierte en corona.
El gran riesgo de esta historia no es soñar alto, sino creer que el sueño otorga derecho. Cuando ese salto se produce, la tragedia no llega como castigo externo, sino como consecuencia interna: el mito se vuelve cárcel y el símbolo, máscara. Huston lo filma con una melancolía seca. Al final, lo verdaderamente épico no era reinar, sino sostener la dignidad cuando el reino se desmorona.
Bibliografía
- AFI Catalog, ficha y sinopsis (incluye el arranque con el emblema masónico y el contrato).
- Kipling Society, “The Mother Lodge.
- United Grand Lodge of England, perfil divulgativo de Rudyard Kipling (iniciación y datos básicos).
- Encyclopaedia Britannica, ficha del relato (“The Man Who Would Be King”, primera publicación en 1888).
- REHMLAC, Yván Pozuelo Andrés, “Kipling y su sorprendente primera novela”.
- Richard Ambrosini, “‘The Man Who Would Be King’ (1888): Rudyard Kipling’s Last Imperial Story”, Nordic Journal of English Studies